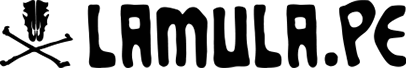Desde que realicé la entrevista a Eduardo Milán que apareció en el tercer volumen de Pesapalabra: Boletín de poesía y crítica, he tenido mis reservas con respecto a entrevistar a alguien —quizá por eso las subsecuentes entrevistas del boletín contaron con el apoyo de Juan Ignacio Chávez. Esto es porque, a diferencia de Medo, no soy dialogante. Cada pregunta presupone, para mí, la estipulación de una serie de planteamientos, por lo que la pregunta se pierde en mi explicación de lo que me llevó a lo que quería preguntar. Pero Maurizio Medo, autor de libros como Manicomio (2005), Las interferencias (2019), Tren Europa (2024), cree firmemente en el dialogo, y en ello se cifra una parte de las decisiones que toma como poeta y crítico —partiendo del hecho que, yo lo argumentaría así, su mayor contribución a la crítica son los espacios que ha generado para suscitar encuentros entre escritores y lectores. Así, la única persona con la que me atrevo a dejar mis reservas de lado es con él, no solo porque si hay alguien con quien no necesito explicarme es con Maurizio Medo, sino porque su pensamiento es fundamentalmente dialogante.
BRAULIO PAZ

- ¿el último de los «raros»?
Estaba recordando alguna conversación —ya no recuerdo si en tu sala o en algún evento de esa cosa extraña llamada “vida pública“— en la que, luego de regresar de Croacia, reflexionabas sobre tu situación, especialmente frente a la idea del Perú asumido como lugar de origen, como la de un cualsea —tomando el término de Agamben…
No solo en nuestras conversaciones, Braulio, en el texto «El hombre que vino del mar», dedicado a Onorio Ferrero, mi abuelo, desarrollo una hipótesis referida al por qué en la casa de los Ferrero, en la que crecí, la lengua de las querencias siempre fue el italiano. Y, tal como lo explicaba, esto no se daba con el propósito de subrayar la diferencia ante los demás —y esto conviene aclararlo enfáticamente pues, especialmente en el Perú, la política pareciera estar determinada por la pigmentocracia. Se convirtió en el medio con el cual fui capaz de comprender, o dejar de comprender, el mundo. Fue una «decisión política», a través de esta elección estábamos restaurando la dignidad de cada una de las experiencias vividas por los Ferrero durante la Segunda Guerra. Se redimía también el momento en el que Onorio decidió desposar a Lucía, poco después renunciar al Marquesado; la imagen de Lucía montando una bicicleta dirigiéndose rumbo al mercado negro para poder procurarle a sus hijos algo de comida incluso el mismo día en la que siete bombarderos británicos atacaron la planta Fiat Mirafiori, que estaba cerca de la casa; aquel otro en el que Onorio fue tomado prisionero por la Gestapo y estuvo a punto de ser fusilado. Hoy, mientras distintas formas de neofascismo parecen fascinar a las nuevas generaciones, tal vez como una transgresión frente al ‘Sistema’, yo sigo reivindicando cada uno de los detalles que implican mi origen.
Yo diría que estás siendo fiel a un Evento, un punto de inflexión que retroactivamente configura los elementos que forman parte de tu historia…
Exacto. Todos y cada uno de los momentos vividos por los Ferrero, y no considerándolos solamente en su conjunto, como parte de las vicisitudes propias de un arribaje. Para mí sería mucho más conveniente aceptar una legítima condición —la de peruano, la de croata o la de italiano, pues todas me corresponden—antes que considerarme como un proveniente. Pero, y especialmente después del periplo croata, yo no puedo considerarme un «italiano».
Cuando leo la historia —de los Ferrero— soy consciente que yo formo parte de la misma historia que Onorio, que Emma Dyke, que Giovanni Aubrey Bezzi, que Emilio Di Ventimiglia o Giovanni Maria Mastai Ferretti. Pese a ello en mi interacción con los «italianos» me sentí segregado. En Croacia descubrí que esto se debía a mi condición de «mestizo». La emocionalidad de mi carácter, mi sentido del humor, sobre todo el sentido del humor, mi manera directa de enfrentar los problemas —y no me preguntes cómo ni por qué, pues no hubo la mediación de nadie—son eslavos, no diré balcánicos, pues los croatas fruncen el entrecejo ante tal denominación.
Así, no siendo del todo italiano, no siendo del todo croata (y mucho menos peruano), el problema de la identidad —tan vigente en las agendas— para mí resultó un problema dado que no podía articularla desde la afirmación (la de una identidad) sino, más bien, desde su negación.
Si uno se tomara el trabajo, prescindiendo del automatismo de la AI, lo que ya en sí es bastante, y busca el origen de la palabra zigano o tzigano encontrará que dicha expresión está vinculada con la denominación zíngaro «suonatore ambulante di violino/ agg. che è proprio degli zigani: violino zigano» y que proviene del francés tsigane, tzigane o del húngaro cigany ‘zingaro’. Este término tiene su raíz en el griego medieval ἀτσίγγανος (atsínganos), que se derivó del griego antiguo ἀθίγγανος (athínganos), significa "intocable" término que podría relacionarse con la vivencia particular del quodlibet ens (“el ser cualquiera”). Si te hablo ahora de la expresión zigano lo hago con el propósito de asociarla con el término cualsea (en italiano qualunque) la misma que es utilizada por Giorgio Agamben, especialmente en su libro La comunidad que viene (La comunità che viene, 1990) valiéndome para ello de la noción escolástica medieval quodlibet ens (“lo que sea, aquello que se desea”).

maurizio medo con braulio paz
Agamben se refiere a la entidad del cualsea pensando en una comunidad que no está fundada en la pertenencia (religiosa, nacional, lingüística), sino en el estar-juntos de singularidades quienes, a diferencia de las «minorías postergadas», prescinden de una identidad común ante los ojos del nativo, del migrante, del excluido.
A ese respecto yo rescataría la categoría de lo «Público», como el espacio universal al que uno tiene acceso precisamente porque uno “no es parte”. Si lo público es cooptado por una comunidad particular y, para tener acceso a ello, uno debe “ser parte”, ha dejado de ser público…
Precisamente. El ser un cualsea, como en cierto modo ocurre también con el zigano, si bien representa una entidad que está en la última fila, detrás de las «minorías postergadas», constituye también una resistencia frente a la captura del poder. Eso, de acuerdo con el decir de un sector de la crítica se refleja en mi escritura en la medida en que la voz lírica no aparece como un “yo” ni como la expresión de una identidad nacional, de género o histórica, sino como una voz abierta que se expresa atravesada por fragmentos, citas de voces propias como ajenas, y otras multiplicidades.
Otro de tus ensayos, Autorretrato con siete dedos, pone un énfasis especial en la significación de la «firma». Como yo leo el concepto, que tomas de Perloff, la firma tiene que ver con un estilo reconocible, con un particular “dar forma“ en cada escritura. Pero tú lo llevas a otra consecuencia, que tiene que ver con cómo ese estilo identificable no es lo mismo que el autor como persona fáctica, ¿crees que hoy, tal como se publicita un autor, dicho concepto ha podido ser convenientemente procesado?
No, porque lo que realmente importa es «lo que pasa» en el texto como realidad debido al carácter represivo de la mimèsis que, tal como sostenía Barthes, refuerza el vínculo social al estar ligada a la ideología.
He insistido hasta el hartazgo sobre nociones como firma, signature (y otras planteadas por Marjorie Perloff) y fue como si un croata —ya que hablábamos del reciente periplo por esos lares —se valiera de su lengua original para explicar dicha noción a una tribu machiguenga.
Con el tiempo, la mejor definición que pude encontrar para esta noción, la cual se simplifica cuando se le denomina «yo poético» no estuvo en alguno de los brillantes ensayos de Marjorie Perloff o en los escritos de mi querido amigo Bernstein, sino en unos capítulos de Game of Thrones. Cuando Arya Stark viaja a Braavos con el propósito de convertirse en un Hombre sin Rostro dispuesta a vengar la muerte de Ned, su padre, ella debe enfrentarse a una disyuntiva: renunciar a su antiguo Yo. Arya concluye que no podrá convertirse en nadie —una exigencia para los Hombres sin Rostro— y elige seguir aferrada a su propia historia. Aun cuando, en determinado momento, ella se hubiera aceptado como «nadie» y hablará de sí en tercera persona, seguía siendo Arya Stark con todos sus amores y con todos sus odios. Cuando comunica tal decisión su maestro Jaqen él la felicita diciendo que, al reconocerlo así, ella, por fin pudo convertirse en nadie: se humanizó. En el momento en que escribimos desde la «firma» si bien no dejamos de hablar de nosotros nos estamos humanizando en la medida en que hablamos en nombre de todos.

con la gente de el laboratorio
Paradójicamente decidimos abdicar de la utopía del amateurismo vocacional que significó «escribir» y lo «gerencializamos» hasta convertir la «firma» en una «franquicia», ahí tienes los casos de Rupi Kaur, Elvira Sastre o el del enigmático Rafael Cabaliere. Quien vende ya no es la «firma» o la «franquicia». El sujeto que no tendríamos por qué conocer exige «presentarse» como una entidad biológica, ya sea en OnlyFans, en Instagram o en un programa de cocina. Es desde allí que consigue imponernos sus miserias, y lucra con ello, «es más fácil».
Estoy recordando una anécdota en la que tú estás coludido. Si no recuerdo mal, fue una tarde previa a la celebración de Halloween. Yo recién había regresado de los Estados Unidos, y te comentaba algo acerca de ciertas impresiones vinculadas con la muerte del disfraz como representación. Justo en ese momento pasamos al lado de una familia. La madre, un tanto rezagada iba tras su hija, quien bailoteaba coquetamente vestida toda de rojo. Me intrigó, tanto que, fiel a la costumbre de no callarme la boca, en ese momento me detuve y le pregunté:
—¿Y tú?, ¿de quién te has disfrazado?
La chiquilla sin mostrarse perturbada me respondió conchudamente:
—¿Yo?, ¡de rojo¡
Hoy el Yo poético, la signature, la «firma» parece haberse reducido a eso: a lo que ves.
Hace un tiempo compartiste un post de Vicente Luis Mora en el que comentaba que hoy, en las esferas del mundo editorial, «el modo de mencionar al autor que publican es copiar su avatar en redes (no su nombre) y poner a continuación su número de seguidores (por ejemplo, 80K). Es decir: «ni su nombre ni su libro importan, solo su valor en redes». En otras ocasiones has reflexionado sobre este hecho de distintas formas, pero más allá de lo evidente (que lo editorial está mediado por el mercado y que concibe a los libros como un commodity más), me interesaría pensar, por ejemplo, en la relatividad de un público lector para con un escritor moderno…
En una investigación publicada en la revista Nature Scientific Reports se da cuenta de un experimento en el cual un grupo de lectores fue puesto a prueba con el propósito de indicar sus preferencias respecto a una lista (en la que figuraban William Shakespeare, Geoffrey Chaucer, Walt Whitman, Emily Dickinson, Samuel Butler, Lord Byron, T S Eliot, Allen Ginsberg, Sylvia Plath y Dorothea Lasky) y una serie de textos procesados mediante la IA. Los lectores valoraron más las composiciones de la IA generativa. Esta situación solo consigue explicarse mediante la romantización—propiciada desde el canon—de la «poesía que se entienda» sin asumirla más como lo que, en realidad es, o tendría que ser, como bien lo decía Layna: una disidencia.
De pronto, para retomar el hilo sobre el post que me recuerdas de Mora, se me viene a mente cierto diálogo del filme de Paolo Sorrentino La grande belleza. Jep Gambardella (y quién, si no) comenta en medio del bullicio: “Son bonitos los trenecitos que hacemos en las fiestas, ¿verdad? Son los más bonitos porque no van a ninguna parte”. La mayor parte de los poemas exitosos escritos recientemente funcionan igual que esos trenecitos: no van a ninguna parte, pero ¡cuánto nos divierten¡
Cuando comenté el post que mencionabas de Mora con una participante de El Laboratorio—con quien, generalmente solemos reírnos de los autores patrocinados por Muumuu House—, profundamente desconcertada me inquirió: «¿y ahora qué carajos hacemos?». Debido a esta pregunta, recordé una miniserie producida por la BBC, Years and Years del productor y guionista Russell T. Davies, la misma que nos habla del presente, aunque aparece camuflada como un futuro posible. Y digo el presente, porque hoy nos enfrentamos a la crisis de la que nos habla Davies (la quiebra del sistema financiero, la precarización del mercado laboral, el problema del acceso a la salud y a la vivienda, el auge del populismo, el fin de las democracias, la corrupción, la emergencia climática, el transhumanismo, etcétera, etcétera). Y ante la pregunta de la joven me sorprendí cuando estaba a punto de reinterpretar el discurso de Muriel, la matriarca de la familia Lyons —y me tomo la libertad de transcribir una parte de su monólogo:
Cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas otras cajas de autoservicio no hicieron nada. Hace veinte años, cuando aparecieron ¿organizaron una marcha de protesta? ¿escribieron cartas de queja? ¿dejaron de comprar en esos centros comerciales y fueron a buscar otras tiendas? No. Les pareció mal, pero dejaron que pasara todo esto que pasa y ahora aquellas mujeres han desaparecido y nosotros lo permitimos. Y yo creo que sí nos gusta el autoservicio. Lo queremos, porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros no está, nos libramos de ella.
Estando de acuerdo con cada una de las palabras dichas desde esta ficción y pensando específicamente en nuestro ámbito yo preguntaría:
¿Y qué hicimos cuando las escrituras disidentes salieron fuera de circulación?, qué acción tomamos frente a la moda de la poesía Instagram o cuando el verso fue sustituido por un eslogan que, muy probablemente, pudo ser de la IA? ¿Cómo reaccionamos cuando la escritura adquirió valor en tanto y cuanto se transformó en «materia algoritmizable»?, ¿y cuando el modo de mencionar al autor fue copiando su avatar en redes considerando su número de seguidores, reaccionamos?, ¿cómo? Y entonces, qué podríamos hacer ahora?
¿Qué diferencias encuentras entre quienes escriben hoy y quienes decidieron dedicarse a la escritura en tu generación? —lo pregunto usando el término con pinzas, creo que ambos tenemos reticencia ante el término.
Son dos mundos distintos. El año en el que publiqué mi primer libro la inflación alcanzó el 1700%. Si uno se decidía por la escritura debía de hacerlo, no sabiendo, sufriendo los embates de esa hiperinflación, la escasez de productos básicos y una recesión económica que vino de la mano con el desempleo — por tal razón comencé a trabajar desde que tengo memoria. Me es imposible recordarme sin dejar de hacerlo, sea como ghostwriter o, poco después, como docente. En medio de esa crisis es que se libró la guerra interna contra grupos terroristas.
Yo ignoraba a qué iría a «dedicarme». Ignoraba incluso si uno o dos años después me mantendría vivo. Por esa razón ese primer libro, al cual abomino, hoy aparece ante mí con el mismo carácter de un documento de Plinio El Viejo escrito en el momento en que erupcionó el Vesubio. Escribir teniendo todo en contra para mí significó una victoria pírrica. Además de ello, el conflicto armado que se vivió en el Perú, en determinado momento coincidió con el estallido de las Guerras Yugoeslavas. Las noticias que se recibían en casa eran terribles. Y si consideramos que, en ese entonces, y a duras penas, el concepto de lo global parecía ser una ficción de Bradbury. Uno escribía con la muerte soplándole en la nuca. La Internet era otra ficción. Y en ese momento, pues sí, uno escribía «contra la muerte», sin pensar que tal vocación podría significar una «carrera».
Solo la clase privilegiada —los «blancos», dirían los progres, quienes, por lo general, pertenecen a esa clase privilegiada— poseía cierta noción del mundo. Pese a ello la escritura para mi «generación» tenía una indiscutible presencia. Lo que habría que preguntarse hoy es, ¿y cuántos persistieron en ello? Las conclusiones que podríamos inferir serían reveladoras. Hoy, quien se decide a ello, siempre que los tests vocacionales hayan arrojado conclusiones favorables respecto de sus aptitudes, lo hace siendo muy consciente que la adversidad (el genocidio israelí contra la población palestina en Gaza, la invasión rusa de Ucrania, las crisis migratorias, la disminución de los flujos de remesas y los efectos del aumento de los precios de los alimentos, los combustibles y los fertilizantes, el calentamiento global, el auge de la IA, la falta de agua, los desastres naturales, el aumento de las especies en peligro de extinción, el debilitamiento de las democracias) en lugar de poner en riesgo su vida, representa una oportunidad de «crecimiento» para el desarrollo de su «carrera» en la que gracias, tanto a la lógica interseccional de la extinta oleada woke como al poder de las redes sociales, «la víctima es el héroe».
Son dos momentos históricos completamente distintos. Hace poco bromeábamos con Tania Favela, en el ámbito de la escritura vivimos tal confusión que, si hablamos de poetas, «que (por favor) éstos tengan de 50 años para arriba». Amén de ello, en esas épocas, al menos en el Perú, la escritura se regía bajo la égida mediática de «poetas padrotes», cuya línea de acción encuentra cierta sintonía en las performances docentes de Montalbetti —pero, ¿qué culpa tiene, Mario? Ellos fueron sus maestros. A diferencia suya — tal vez por la influencia de quienes, de alguna manera, trabajaron mi vocación, fundamentalmente Javier Sologuren y Emilio Adolfo Westphalen, y años más tarde, Tamara Kamenszain y, sobre todos, Eduardo Milán, siempre creí que, como un escritor de la Old School
—el hacerse a un lado con el fin de abrir el espacio favoreciendo la aparición de los «nuevos» constituía un aspecto el cual debía formar parte de mi quehacer ético, aun cuando hoy, como ya lo dijo Belli, la poesía esté más cerca de la religión que de la literatura. Sin embargo lo que más veo a mi alrededor son esos «trenecitos», siendo así, ¿entonces por qué me voy a callar?Si por mi escritura, tal como parece, estoy destinado a ser un objeto de estudio para la Academia y no una estrella de pop, yo estoy muy agradecido. Tanto que me enorgullezco. Aunque siempre vuelva a Sorrentino — ¿qué quieres? Es uno de mis referentes— recuerdo una escena de la película Youth en que Lena pregunta a Fred Ballinger por una glamorosa mujer conocida como Paloma Faith. ¿Qué hace? —lo interroga Lena un tanto intrigada. Fred, sin titubear, le responde «el trabajo más obsceno del mundo». —Ah, es una prostituta—infiere Lena. —Peor—concluye Fred— es una estrella de pop.
Los poetas de hoy se parecen cada vez más a Paloma Faith. En lugar de soñar con su escritura y así ser capaces de enamorarse del mundo aspiran a convertirse en alguien cuya fama sea similar a la de esa estrella pop.
¿Entonces tendría que atribuir a toda esta reflexión tu decisión inicial de considerar Tren Europa como tu último libro y la posterior decisión de que no lo sea?
Se dieron varios factores para recular, la vida existe en la medida que siempre será inesperada. Sé bien que, para el Perú, es un momento poco auspicioso para detenerse y reflexionar en algo tan insignificante como una «obra literaria» y más si se trata de una, que presumo, no representará un éxito en el mercado.

braulio paz con maurizio medo y moisés jiménez
En primer lugar, porque, mientras se vive toda esta especie de glamurización propiciada por los propios poetas, se vive un momento de vaciamiento ideológico que polariza las posturas de izquierda y derecha, dificultando una posibilidad de diálogo. Situación en la cual el «centro», siempre es el «centro», debe pagar la factura de este cisma, asumido como una postura acomodaticia por unos o denominada «caviar» desde el fujimorato. En un momento tan energúmeno como lo es el del vaciamiento ideológico, la cultura política es sustituida por una estrepitosa ignorancia dogmática en la cual todos se creen con el derecho —y con el deber —para hablar de lo que incluso no saben, pues debido a esta polarización nada ha sido debidamente procesado.
La noción de alteridad, y por ende, la del diálogo, se han convertido en meras utopías pues el sospechismo obra de tal modo que todos, sin excepción, si es que no son «aliados», siguiendo la lógica interseccional woke, representan a un presunto antagónico. En cambio, la poesía propicia, el diálogo. En segundo lugar, porque descubrí que aún tengo cosas para decir y personas deseosas de oírlas. Ayer una muchacha, ávida de aprendizaje, me preguntaba algo parecido, ¿por qué? Mi única respuesta fue la verdadera, aunque podía no parecer cierta. Le dije: «por ti, me has devuelto la esperanza» y me pasa lo mismo cuando veo aparecer libros como el que publicaste —y no por el hecho que sea tuyo— u otros como los de Luis Roldán, Celeste del Carpio o Diego Alexander Paiva. Hay que tender puentes. Y, en tercer lugar, porque me da la gana.
¿Y qué de nuevo podemos encontrar en Malincuor?
El poder incorporar a tu vocabulario una palabra que no existe, como, por ejemplo, Malincuor amén de conocer la ficción, ¿o realidad?, del sujeto que, durante muchos años, escribió atrincherado tras la «firma». Malincuor es un libro autobiográfico, descarado, que es evocador y, al mismo tiempo, es también desafiante y que fue escrito desde y con el quinismo, gracias al cual puedo responder estas preguntas.
34Dicen que, en la ciudad, salvo por
el débil furor del orgullo cívico,
la espiral inflacionaria, y unas pocas
palabras importantes, después del Big Bang,
el universo no fue muy complicado.
No ocurrió nada interesante en
13 000 millones de años.Lo que existe es posible sobre la base de
una serie de ausencias que evocan lo que no
ha sucedido con tal de legitimar la esperanza.—Habría que reconstruir los lugares turísticos
y volverlos más sostenibles—me interrumpen.La vecina salió en camisa de dormir a tender
en el cordel los calzoncillos del marido, después
de llevarlos delicadamente, como quien porta
consigo una reliquia del año 12 que ya no
corresponde con lo que él hoy
pudo haber prometido.Por ello me mira con cierta hostilidad.
Le devuelvo el gesto, igual de punitivo, pero
pensando en qué capullos florearan de acuerdo
con lo que dicte el umbral de riego.Hay una gardenia crecida al improviso.
Creímos que brotaría un molle, aunque
nos cueste admitirlo, nos faltó el cauce
de un río y faenar bien los rebaños en el
terreno que ahora sobrevuelan los drones.Debieron ser pájaros.
Un dron produce 75 decibeles de sonido y
accede a nuestras vidas secretas. Mientras,
la hierba crece cuesta arriba. En la otra acera
un antiguo deportista camina después de
haberse jubilado pensando que, salvo por la
señal de extremaunción, no le ocurrirá nada.Tal vez por ello olvidó esos extraños zapatos
de baile sobre una nota al pie de otra versión
de la leyenda, en la que se rumora que él
y la vecina tuvieron un romance, sin saber
bien cómo atenuar la deshonra
después de tal apostasía.El rumor no pudo confirmarse.
Las noticias son más fugaces que nosotros,
no sólo las concernientes a la nueva nacionalidad
de Snowden, los vientos de equinoccio,
el sub linaje Q.1.1, las Kardashian o aquellas
del clan Baybasin, en otra telenovela.En la internet también funciona así.
Los datos duran unos cuantos minutos antes
de desaparecer, aplastados por una vertiginosa
marea de nuevos estímulos en los cuales «todo
es posible» pensando en la paulatina
cancelación del futuro.Tampoco se pudo corroborar la idea que
corcovaba menguante alrededor de la zánora,
no era un río, al momento de encender el cortacésped,
imaginando un pantoum, esa forma de verso
malayo que un día usurparon los franceses.Aunque la idea amagara ya no la recuerdo.
Quizá fue sobrestimada, sin un lugar,
como el que ocupan los árboles y los edificios.La mitología se acerca más a lo que estoy pensando,
podría confesarlo incluso ante el visor de una Cámara
Gesell, sin la menor emoción, lejos del mindfulness,
el feng shui, las terapias de familia, y también
de una ciudad que no recuerdo.Pensaba en ello cuando los perros comenzaron ladrar.
Yo soy un hombre que riega, no como
Ámpelo, peor que otro cualquiera,
en tanto cumplo con las horas de dictado
en medio de otras tareas planeadas
antes que el metabolismo del tiempo,
debido al modo en que vino aconteciendo,
me imponga otra velocidad al
enfrentar su antítesis.—Desde el anonimato medieval los textos
no constituían bienes, eran acciones.
Debí decir, aclarando después que, si bien
la escritura plantea delimitar fronteras,
después las trasgrede.Escritura es un tipo de expresión que,
como en ciertos relatos de ciencia ficción,
asume significados diferentes.Es un destiempo que transcurre en un presente
que no es el de todos. Entre los indios chuukeses
robar está permitido. Es una muestra de poder.
El de un escrito es quedarse sin palabras, después
de haberse reapropiado de todas las que habíamos
perdido, siendo capaz de registrar esa pérdida
como otra noción de la realidad o un nuevo flujo
de conciencia, y no como el centro de atracción
en un nicho rentable, debido a la corazonada
que alguien precisa encontrar esa oferta.
Quizá durante un desayuno, una vez que las noticias
de la Tierra le hagan comprender que
ya no tendrá otro planeta.Ahora que el homo sapiens es un algoritmo obsoleto,
debería concentrar mi atención en atender a la gardenia,
y no a quienes aparecen en clase como objetos
de su propia publicidad, con la experiencia expropiada
para el disfrute de las redes sociales en un auditorio
que no consigue verse a sí mismo, por ello me resulta
imposible comentar algo sobre lo que estoy escribiendo
sin el socorro de un doble, contratado para las escenas
de peligro, especialmente para aquellas que devienen
desde una voz interior y que nadie se atreve
a reconocer como Yo.—¿Qué le decimos al Dios de la muerte?
—Hoy no.
¿Importa quién habla?
—La gardenia es una planta arbustiva.
Sus flores crecen en el ápice de las ramas
bajo el aroma de la lluvia en un jardín
que no existirá hasta la primavera próxima.La pedicurista se imagina como la maestra
de futuros astronautasen un lugar en el cual
dios podría estar disponible; el vecino con una
kufiya en la celebración del FanFest; y ella en
redimir su romance en una habitación ninfoléptica.Nadie podrá ser escuchado.
Afuera el negocio tiene que ver con el mundo
onírico de un grupo de turistas vestidos
con camisas hawaianas; equipos de póker
seleccionados para el programa Artemis;
la subasta de una foto en miles
de tokens no fungibles.El futuro distrae, jamás advierte.
Cuando Clyde Barrow insistió en cantar
Siboney en la prisión de Eastham.
Bonnie Parker pudo decir: un día de estos,
caerán codo con codo.—Yo soy Nadie —gritó Ulises salvándose de ser devorado.
Las sirenas fueron un rumor.
No son otra cosa que canto.