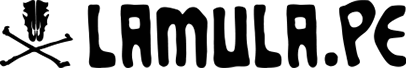Ned‘s declassified school guide (en español Manual de supervivencia escolar de Ned) es una sitcom de 2004 que, repleta de kitsch y situaciones de leve slapstick, formó parte de mis tardes de primaria. La serie sigue a Ned, quien a un tiempo — quizá inspirado por el monologo interior del protagonista de Malcom in the Middle — narra y protagoniza la historia de cada episodio; que es a su vez una entrada en una especie de diario personal estructurado como una “guía de supervivencia”.
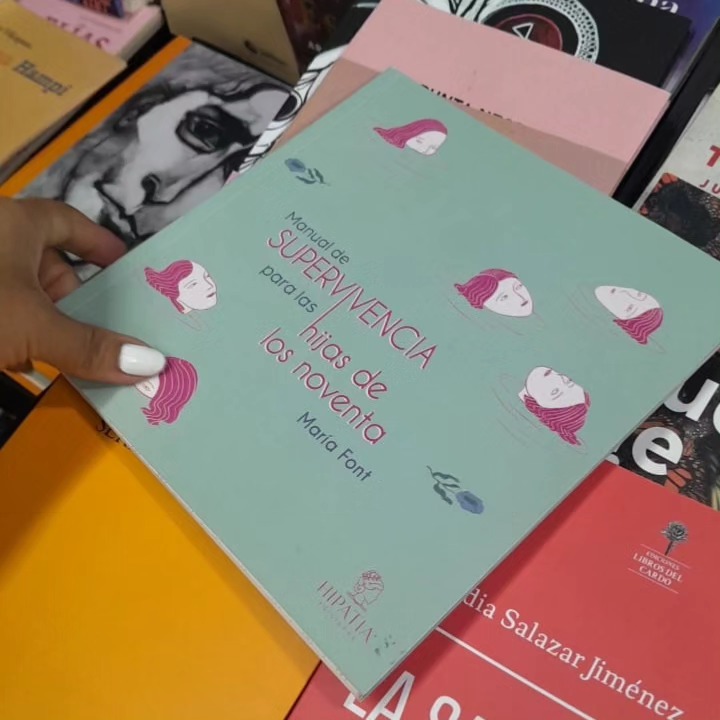
- MANUAL DE FONT
El título en inglés alude al término que se utiliza cuando un documento secreto, “clasificado”, es liberado al público. En ese sentido pretende que aquello que se nos revela tiene algo de “secreto”, algo que nos falta para afrontar la vida escolar — y por eso los episodios acaban con alguna forma de moraleja o reflexión (y en ello su carácter inofensivo, después de todo un documento desclasificado es uno que ya no contiene información comprometedora puesto que el tiempo la ha vuelto obsoleta). Sin embargo, el prefijo de negación puede estar negando otros sentidos de la palabra “clasificado”, ¿aquello que ocurre fuera de clases? o, si es un adjetivo superlativo, ¿es acaso una forma de indicar que el manual de supervivencia está “fuera de clase”, más allá de cualquier métrica?
Perdonen si mi mente, corrompida por la televisión, no puede evitar trazar este paralelo con el título Manual de supervivencia para las hijas de los noventa (Hipatia 2023) de María Font. Aunque la autora prescinde del adjetivo, el sentido en que mejor se acomoda es el segundo: el Manual de Font es el de “fuera de clases”. Esto no porque, como la sitcom, sea un after school special dirigido a los niños de seis años que escapan de hacer la tarea, sino porque es una mirada retrospectiva a esa existencia escolar — que, por razones obvias, uno solo puede hacer de adulto.
Pero, además, porque el libro identifica en la forma abstrusa de esa adultez un fallo en la experiencia de la infancia, bien porque la “inocencia perdida” no es tal o porque la imagen cultural que corresponde a cada etapa está interferida por una fantasía romantizante.
hay dos niñas muertas:una al otro lado del espejo
con una estaca en el pecho
y otra disfrazada de adulta.
Muerta,
como se mata a las vampiras (…)
El libro de Norton gira en torno a las consecuencias de prefigurar, en la niñez, la vida adulta como un juego de monopolio o las presuposiciones del carpe diem ideológico en su versión del motiv “A las chicas en flor”.
A lo largo del libro nos encontramos con un trabajo de exorcismo de la imagen de la adultez, instruida desde la infancia, como un juego de Monopolio en que el éxito, definido de distinta manera, es al mismo tiempo fácil y contingente como un tiro de dados (El seis se confiesa nuestro enemigo/ Y te cuento que al final del juego terminamos las dos,/ las dos solas como al inicio,/ las dos en esta insana acumulación de veinte.)
Esa imagen resulta en el fallo en que las dos se quedan solas, dos que son “una” pues se trata de la imagen de la subjetividad dislocada al inicio (la que se refleja en el espejo y la que lo habita). Y el fallo es multinivel, pues el éxito prometido por el juego infantil no es monetario (simplemente): implica una imagen de maternidad imperativa que es interrumpida por esa contingencia, pero también puesto que la imposición es un sinsentido.
Si la formula del carpe diem está cifrada en la imagen de la mujer como fértil (“las muchachas en flor”), es por su relación con una imagen social de lo femenino anclado en determinada época sociohistórica, que la sobrevive como un fantasma que atormenta la subjetividad de estas páginas sin darse cuenta de su anacronismo: “Tengo un órgano que agoniza y se lleva mi poca cordura”.
La naturaleza espectral de aquella que acecha en el espejo, también refiere a una suerte de espacio abierto — véase para ello también algunas de las ilustraciones que intercalan los textos de la última sección. Pero no es un espacio de futuro, como parece prometer el reflejo en su rol oracular:
La que te mira al espejo, yo tengo el rostro de una eternidad que no puedes fotografiar con tus aparatitos del nuevo siglo. Me pides que extienda la mano. Hay una línea larga que te dice que viviré para ver el fracaso y reinado de nuevas civilizaciones, y mi elixir de la juventud eterna reposa en medio de las doce uvas de la mesa de mi madre.
El texto del que proviene ese fragmento esta precedido por la afirmación “ya no somos esas niñas”. El espacio abierto no es uno de posibilidad porque el futuro aparece clausurado — “Tengo la noticia del fin del mundo a flor de piel…” — ; pero sí es uno de pluralidad más allá de la dislocación.
De hecho, esta misma experiencia de encontrarse dislocada se universaliza: esta es la experiencia de todas las niñas que prendieron una Pentium IV, de quienes vivieron el medioevo o el cambio de siglo: “mi nombre no combinó nunca con los dos dígitos” — ¿No es la multi-nomia de la autora indicativo de esto, Liz Norton que es Maria Font que es Maria Claudia Torres es virtualmente cualquiera a partir de un fallo en el paso de la infancia a la adolescencia, los dos dígitos? Aquello superlativo, fuera de clase (el tercer sentido de diclassified), no es la infinidad sino el cero, un significante que flota a la espera de su actualización como clave de la lectura. Y así, la subjetividad que ocupa estas páginas no es una localizable en la persona factual de su autora sino en su experiencia universalizada.
En las ilustraciones, esto se realiza a través de cuerpos fragmentados que surgen de una mancha — ¿agua, oscuridad? ¿lágrimas, como en la última? — o desde más allá de la página, pero cuya apariencia remite a una intimidad exteriorizada — en la penúltima un juego casi masturbatorio entre los dedos que entran en la mancha de tinta/lago/sustancia acuosa en que flota una iglesia.
A esta tensión en la terminología de Lacan se le llama extimar. Es decir, una intimidad relacionada con la experiencia común en vez de un juego narcisista que se sostenga sobre la propia biografía: lo éxtimo es aquello que es más central que la propia intimidad, pero cuya naturaleza es exterior — en este caso en la experiencia colectiva de la niña católica en un país latinoamericano.
Quizá aquello que hubiera hecho peligrosa a la información que ahora se encuentra desclasificada (diclassified en el primer sentido) es el gran secreto de la ausencia de secreto.
El Manual de Maria Font es descarnado, cierra con el imperativo sobre fondo negro: No canten victoria. De esa manera quedamos suspendidos en un perpetuo estado de batalla con el destino. Aquí no hay un secreto para la supervivencia, ni una moraleja inofensiva que pretenda que la desventura tiene algún tipo de significado profundo.
En todo caso, Manual de supervivencia para las hijas de los noventa podría ser entendido como un ejercicio de tecnología espiritual (en el sentido de técnica, práctica, aquello precisamente contenido en un manual). El término, ligeramente inspirado por Foucault, se utiliza en el campo de las religiones comparadas para describir las practicas enactadas por un individuo o comunidad como un vehículo de conexión/exploración de una experiencia del mundo particular. Es una alternativa académica a la noción de ritual, aunque designen cosas similares. Y, ¿no es eso precisamente lo que encontramos en este libro? ¿Un rito de exorcismo de la experiencia colectiva del fracaso?