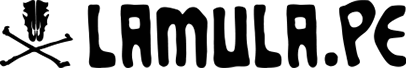En términos científicos, terraformar es modificar radicalmente un planeta para que se parezca a la Tierra. Es decir, hacerlo habitable. Cambiar su atmósfera, su temperatura, sus componentes químicos.
- Todos los caminos van hacia ginebra
Durante un tiempo, las novelas de ciencia ficción tocaron recurrentemente el tema de la terraformación del planeta Marte, mucho antes de que la ciencia y la ingeniería espacial lo tomaran en serio. El afán de colonizar otro planeta rondaba el imaginario literario. Braulio Paz retoma esta figura, pero la cuestiona. En realidad, Marte se vuelve el espejo de la Tierra. Ese lugar inhóspito, inhabitable y tóxico es el escenario actual de nuestra existencia planetaria.
Partimos entonces del reconocimiento de un mundo en ruinas. El viento huracanado del progreso ha derrumbado todas las utopías y los escenarios orwellianos tecnocapitalistas se hacen cada vez más cercanos. Es en este escenario en el que emerge la escritura. Nos confrontamos con una de naturaleza caótica que cambia de tamaños de letra, de ubicación, que está hecha de ruinas, citas, canciones, personajes insospechados que van desde la cultura pop hasta las referencias históricas eruditas.
Sin embargo, el libro no se pierde en el vértigo posmoderno, sino que lo navega a su disposición. Es capaz de mantener una voz clara guiada por el poema.
En la dedicatoria, Paz recuerda una profecía del poeta Diego Maquieira que, en 2007, durante un concierto de Roger Waters en Chile, lanzó un globo con forma de cerdo, con la inscripción: “Va a nevar en el espacio y la NASA no lo sabe”.
Años después, efectivamente, se descubrieron partículas de nieve en el espacio.
En ese gesto oracular de Maquieira está la idea central del libro. Aquí el poema toca la realidad y la transforma. Por un momento, la locura lúcida transforma la materia. El poeta se vuelve la voz del futuro, aunque hable desde el delirio, como el apóstol que anuncia la palabra.
En este panorama, Ginebra aparece como el horizonte. Pero no el espacio físico de la ciudad. En realidad, Ginebra es un significante vacío que condensa varias ideas:
Ginebra es la sede del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), donde se encuentra el Gran Colisionador de Hadrones y se dio el experimento que confirmó la existencia del bosón de Higgs en 2012. Este “bosón de Higgs” es llamado a veces “la partícula de Dios” porque ayuda a explicar por qué las partículas tienen masa.
Además, una canción central citada en el libro es Higgs Boson Blues (el blues del bosón de Higgs) de Nick Cave. El que canta aquí es un hombre desorientado que está en camino a Ginebra. Este lugar, entonces, funciona como metáfora de la búsqueda de la materia fundamental, pero también como un sitio al que nunca se llega del todo, un espejismo científico.
Por otra parte, puede que haya una relación con los Protocolos de Ginebra, que son marcos legales internacionales para regular la guerra, proteger a civiles y prisioneros, prohibir armas químicas. En medio de estas ruinas, violencia y catástrofe, Ginebra puede leerse como un símbolo de utopía normativa universal. Una ilusión de que existen leyes universales que pongan límites a la barbarie.
Se dice que “todas las ciudades van hacia Ginebra”, como si Ginebra fuera el equivalente de una Ítaca del siglo XXI, un destino que organiza el desplazamiento, aunque quizá no exista en realidad. Cito:
en el camino hacia Ginebra: los árboles en llamas que delineanAsí como terraformar es fabricar un planeta habitable, aquí la edición es la construcción de mundos. Así como la física busca la partícula que explica la masa, acá se busca las “partículas mínimas” de sentido en medio del desastre. Se trata de colisionar fragmentos para ver si, en el destello, aparece algo nuevo.
Por eso el título Las arenas rojas. Es claramente una referencia al desierto, a los terrenos rojizos del planeta Marte y, en cierto sentido, también es una alegoría del fracaso de las políticas de emancipación del siglo XX:
Nuestro error fue hablar de la utopía con certeza.
Entonces aparece la figura del Angelus Novus, ese cuadro de Paul Klee que Walter Benjamin convirtió en símbolo de sus tesis sobre la historia.
En Las arenas rojas, el ángel aparece fragmentado, colapsado, pero sigue presente en otras versiones del propio Klee.
En una primera imagen, “está ausente, pues ocupa, fuera del marco, el rol de observador”; en la segunda, “cabila sobre su opuesto, que desea despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. El ángel de la esperanza, en su caricaturesca mirada y sonrisa ladeada, reconoce lo que el ángel de la historia no comprende”.
Este no es un ángel heroico. Es un ángel cansado, errante, que habita el desierto. Pero que aun así insiste. Su mirada ya no es la del ángel asustado por el porvenir. Las ruinas del progreso que lo arrastraban se convierten en su único paisaje. El ángel tiene que adaptarse con ironía a este caos para poder redimir a los vencidos. Esa mirada irónica no debe confundirse con la indiferencia. Es casi una risa infantil frente al mundo.
La infancia es el archivo de un tiempo en que la palabra “utopía” aún podía decirse sin comillas. Aparece un amigo tocando una canción, otro pintando un cuadro. En el fondo, se mantiene la fe en el instante utópico que se resume en un momento de encuentro radical con lo otro, que es uno mismo.
Como dice Braulio Paz, el libro va dedicado “a esos pequeños momentos de claridad, a esos momentos de la eternidad en el tiempo, a las utopías transitorias en que el poema puede obrar sobre la realidad”.