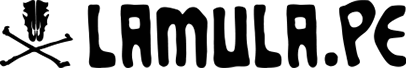- «Nunca dejes de escribir poesía»
Para mí, el trabajo de hacer un poema es su propia recompensa.
MARIO MONTALBETTIEn una conversación con Javier Torres Seoane, Mirko Lauer en #ElArriero (https://www.youtube.com/watch?v=-B4LyaKBPxU) comentaba sobre esa suerte de «obligación moral» que suscitó en él cierto pedido de Javier Sologuren. «Nunca dejes de escribir poesía. Tienes que escribir», le dijo el inclemente Sologuren, tal como lo llama Lauer.
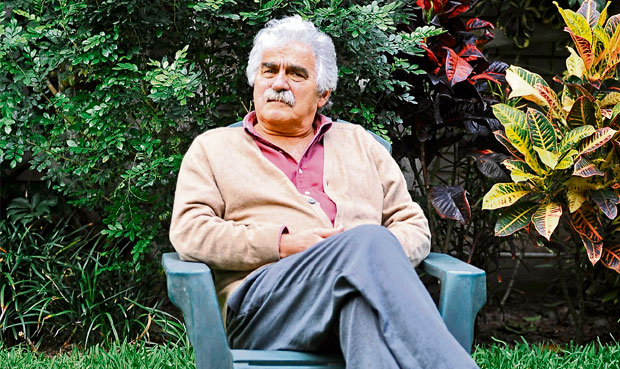
mirko lauer
No creo que Javier, y más habiéndolo conocido como lo conocí, ejerciendo una suerte de ética de la maestranza, se haya arrogado la prerrogativa de condenar a la cadena perpetua a cuanto pazguato se le cruzara enfrente endosándole el peso de tal petitorio.
En la conversación con Torres Seoane, Lauer comentó también que, en cierto momento, después de haber escrito Ciudad de Lima, pudo encontrar la paz del indulto gracias a un comentario del poeta Rodolfo Hinostroza.
Rodolfo, quien ese momento se encontraba en París, le escribió:
Ya has demostrado que puedes escribir un buen libro de poemas, ¿ahora quieres demostrar que puedes escribir uno más?
A mí Sologuren alguna vez me hizo la misma cuestación y, dado que no tuve la suerte de contar con un consejero de lobo fungiendo de Pepe Grillo, me lo tomé muy en serio. No importaba que algunos autores como J. D. Salinger, Emily Brontë o John Kennedy Toole hubieran testado su nombre a la posteridad apenas con un libro. Tal como ocurrió con Lauer, Sologuren había dicho «nunca» y la única imagen con la que conseguía comprender a cabalidad las expectativas implícitas en esta misión fue a través de la figura del capitán Willem Van Der Decken encaramado sobre el Puesto de Mando del The Flying Dutchman.
Por ello, y pese a tener establecido un «plan de obra», el cual he modificado cientos de veces, me aterraba llegar al final. Tanto que, cuando no había qué escribir y apenas «salía espuma»—tal vez por una flagrante conspiración de los hados, habría suscrito Belli— motivado por el peso dramático de esa «obligación» me las ingeniaba hasta encontrar otros dispositivos con los cuales persistía obcecado —sin saber bien cuál era el objetivo más allá de la palabra nunca. Por ejemplo, la edición o—algo más resignado— la docencia, aun cuando en estas tareas sólo «escribiera en el aire» no traicionaba el espíritu original que unía a la pluma con la letra.

javier sologuren
Pienso en Sologuren y como por un acto reflejo la imagen de Carlos Germán Belli zarandea en mi memoria como si el viejo pesapalabras hubiera sido evocado. Debe ser porque para ambos la idea de «ser poeta» había sido escrita con el pulso de un amanuense abocado en escribir lejos, muy lejos de los jefes.
Los tiempos transcurridos de cuando Sologuren pedía a quienes alguna vez fuimos jóvenes, en distintos momentos y en distintas circunstancias, no cejar nunca en el oficio hasta llegar a este presente, cuyo funcionamiento sólo puede explicarse a través de la gerencialización autoral, pareciera que habláramos de ciertos «momentos» que corresponden a dos multiversos separados por la dimensión del ciberespacio.
Concluí la idea de mi obra —ahora observo las rumas de escritos por editar— minutos antes que el autor interactúe como un «creador de contenidos», los mismos que son ofertados como si se trataran de un bonus track de su escritura. Hoy el autor está, debe estar presente en las redes sociales, no como quien existe «detrás de la firma», sino como un entertainer —tal como observó Martín Rodríguez Gaona — quien, de cara al espacio público, vive glamourizando episodios traumáticos a través de una cambiante neolengua conforme va sofisticando el empleo de un lenguaje cada vez más terapéutico con el cual espectaculariza lo infraordinario.
- Ser un autor ya no significa nada.
Ser un autor ya no significa nada. Tal es así que, en las esferas del mundo editorial, de acuerdo con un apunte de Vicente Luis Mora, «el modo de mencionar al autor que publican es copiar su avatar en redes (no su nombre) y poner a continuación su número de seguidores (por ejemplo, 80K). Es decir: ni su nombre ni su libro importan, sólo su valor en redes».
No es exagerada la afirmación del nulo valor de lo escrito, en la medida que una obra, cualquiera sea esta, tal como observó Berta García Faet refiriéndose a la del poeta argentino Mariano Blatt, y sólo considerando su génesis «multifactorial (y trans-literaria)» no podrá «algoritmizarse».
Si posee un «valor», en y para las redes, este dependerá de su capacidad para convertirse en una excusa destinada a romper el hielo con los distintos matches de Tinder. Pero, fuera de la dictadura del Like, la obra escrita se enfrenta a un nuevo escollo: los lectores. De acuerdo a una investigación publicada en Nature Scientific Reports, cuando un grupo de lectores fue puesto a prueba con el propósito de indicar sus preferencias respecto a una lista (en la que figuraban autores como William Shakespeare, Geoffrey Chaucer, Walt Whitman, Emily Dickinson, Samuel Butler, Lord Byron, T S Eliot, Allen Ginsberg, Sylvia Plath y Dorothea Lasky) y una serie de textos procesados mediante la IA, los lectores valoraron más las incoherentes composiciones de la IA generativa . Este experimento no sólo demuestra que hoy el presunto lector antes de valorar la «extrañeza» (manifiesta en un texto original) apuesta, más bien, por la «transparencia» (de los textos que fueron previamente «domesticados», valiéndome de un término acuñado por Lawrence Venuti ).

quién sabe quién sea
No es necesario ponerme a desempolvar viejos archivos remasterizando el «todo tiempo pasado fue mejor» (después de haber googleado las coplas de Manrique) y culpar de esto a la Internet, convendría saber que «ya a comienzos de la década de los años ochenta Raymond Williams reconocía que «cualquier persona en el mundo, con unos recursos físicos normales, puede mirar una danza o contemplar una escultura o escuchar música», mientras que «el cuarenta por ciento de los actuales habitantes del mundo no puede establecer todavía ningún contacto con la hoja escrita, y en períodos anteriores, este porcentaje era mucho mayor» (Williams, 1981, p. 87) . Por esa razón, desde mi condición de lector curtido a finales del pasado siglo, tuve muchas expectativas en el momento en que, a principios del XXI, una buena parte de las escrituras en España y en América Latina comenzaron a «desliteraturizarse», en la medida que sus apuestas dejaron de circundar alrededor de lo estetizante.
Los «poemas», muchos de ellos, dejaron de enfocarse, otros no, en ciertas temáticas culturalistas para arrastrar hacia su centro gravitacional una serie de referencias, sean factuales o nominales, las cuales incitaban al lector a incluirlas en sus motores de búsquedas con el propósito de verificar que no se trataran de datos espurios provenientes de la oscuridad de la ficción. Autores como Angélica Freitas, Xel-Ha López Méndez, Daniel Bencomo, Marciela Guerrero, Diego L. García y otros que, en su momento, aparecieron en Transtierros (https://transtierrosblog.wordpress.com) concitaron en el lector cierta sorpresa, no porque estas escrituras representaran algo «nuevo», eran «diferentes» respecto a lo que, en ese entonces, planteaba el canon.
Pese a que parte de este proceso fue debidamente registrado en los volúmenes de País imaginario: escrituras y transtextos, la luz de los reflectores en vez de visibilizar lo que podría haber estado ocurriendo en esos momentos por estas latitudes, prefirió concentrar su poca atención en la aparición de los autores de la alt lit estadounidense. La mayoría de ellos, en nombre de La Nueva Sinceridad, compartía registros de chat de Gmail, macros de imágenes, capturas de pantalla y tweets, que luego eran publicados como si se trataran de libros de poesía o novelas. La mayoría de ellos apareció con el sello Muumuu House, después de la vertiginosa incursión de sus autores en la escena, a la que se apersonaban llevando bajo el brazo la edición de un brochure, el mismo que incluía publicaciones en la web, e-books disponibles por descarga gratuita, textos en blogs, y, por, sobre todo, una conveniente figura o el perfil del autor.
Desde el momento en que esta literatura prêt-à-porter, una en la cual el Yo aparecía tal si se tratara de una jurisdicción biológica extrapolada de su contexto original para aparecer en el ámbito de la ficción, los detalles de la manufactura artística se sacrificaron en virtud de la inmediatez. La apuesta de la alt lit no fue otra que la de escribir «como en internet sin internet» respondiendo a las exigencias «en tiempo real» (como aclaró en su momento Megan Boyle) «creando contenidos» con lo único que, en ese momento, se tenía a la mano: el Yo.
La literatura —ponderaba el poeta Gabriel Zaid en el 2004—no es, ni tiene por qué ser, monotemática, menos aún con un tema tan limitado como el yo. La mayor conciencia del yo sobre el yo, sobre la obra, sobre su recepción, sobre el éxito, puede inhibir los impulsos creadores (si son débiles), puede volver cínicos a muchos inocentes, puede facilitar la desbordada producción de obras mediocres, afortunadamente acreditables como capital curricular. .
El detalle es que, pese a que, por entonces, abundaron las reflexiones sobre este tópico, estaba ocurriendo lo que el joven Borges notó con respecto a la «escena » en las primeras décadas del siglo XX:
«Todos quieren realizar obras apelmazadas i perennes. Todos viven en su autobiografía, todos creen en la personalidad, esa mescolanza de percepciones entreveradas de sapilcaduras de citas, admiraciones provocadas i punitaguda lirastenia [...] El concepto histórico de la vida muerde sus horas» (1997: 123) .
En las «obras» de la alt lit la autorreferencialidad se expresaba incluso como una manifestación esotérica en el sentido que «tiene algo de código privado, de símbolo de identidad inconcluso entre pequeños círculos urbanos» (Sontag, 1964: 4 ) lo único que ofrecía, tal si se tratara de una ganga en Marketplace, eran las performances del Yo, uno que no tendría que interpretarse como una remasterización neorromántica próxima a la noción del antiguo demiurgo, pues está más cerca a la experiencia del participante de un reality emitido en vivo en el cual se expone aquello que no tendría por qué «salir al aire».
Los autores de Muumuu House posibilitaron la aparición del enigmático Rafael Cabaliere, quien, pareció esfumarse después de la obtención del premio EspasaesPoesía, organizado por el poderoso Grupo Planeta, de la instagramer Rupi Kaur (cuyo libro Milk and Honey ha vendido más de 2.5 millones de copias en 25 idiomas, pasando 77 semanas en la lista de best sellers del New York Times y quien es incluida en listas de felicitaciones de fin de año por la BBC, Elle y The New Republic ) y de otros como Irene X, Lily Dawn, Nekane González, Benji Verdes o Frank Hilton quienes publicitan textos en los que A es siempre →A, aquello que, de acuerdo con lo poco que aprendí, se sitúa justamente en las antípodas de lo poético.
En los citados autores el poema es sólo un texto, ya no un pretexto el cual, a veces, puede resultar mucho más arduo que tejer una cuerda de arena, tanto así que podría tratarse únicamente de una transcripción fragmentada del recuerdo utilitario de distintas experiencias en el que los conflictos, originados con la «firma», son reducidos al remixeo de esas fortuitas evocaciones.
En suma: se trata de textos que recogen distintas performances, la mayor parte de ellas monoglósicas, y que responden a las mismas exigencias de todo lo que se escribe y se lee en Instagram o en X .
- La escritura es otra cosa.
Por ello me alegró el título elegido por Braulio Paz La escritura quedó aquí anticipándose, y no, a un probable desenlace originado debido a la situación a la que me estoy refiriendo. Felizmente el propio Paz fue quien me libró de cuestionarlo pues, mientras redacto estas líneas, ya dejó en la imprenta su nuevo libro Las arenas rojas.
Cuando comencé a escribir —poco antes que Sologuren, claro está que, sin proponérselo, me condenara a esa cadena perpetua que compartí con Lauer, éxito y escritura no compartían un mismo campo semántico. Con el tiempo, debido a «la caducidad prefijada por la Industria (incluida la del espectáculo) » esta relación se trasladó también a la poesía. Si el mercado nos impuso el ineludible deber de reunirlas —consiguiendo que la escritura pierda la sublime gratuidad de haber cumplido con las exigencias implícitas en su creación— propiciando que todo lo que escribimos se trivialice en favor de la viralidad.
En su momento hice mías las palabras de Eduardo Milán:
«Ante la opción de convertirte en un triunfante por encima de todos los demás, que finalmente es la mentalidad del capital, yo prefiero elegir lo otro. No la derrota de la vida, sino la derrota frente al triunfo ».
Siendo así, tal vez la idea que motivó la sentencia de Paz: La escritura quedó aquí, quizá concierna a aquella que se materializaba, y aun consigue materializarse, con el propósito de convertir algo interior en una realidad tangible cuya existencia responde a las exigencias de la historia, siendo incluso capaz de anticiparse y aceptar estoicamente la «derrota» frente a la idea del «triunfo» impuesta por la lógica de un mercado que no piensa en dichas exigencias sino, más bien, en cómo sacar provecho a sus circunstancias.

eduardo milán
Y sí, es verdad, la escritura quedo allí en la medida en que hoy ya no se escribe, se «redacta». En lo que concierne a lo que convenimos en reconocer aun como «poemas» la debacle comenzó mediante una campaña de marketing transnacional «con la que se quiso reeditar la operación que había encumbrado, dos décadas antes, a los poetas de la experiencia, esta vez con autores jóvenes (es decir, moderadamente jóvenes: alguno era ya padre de familia), y extenderla a Hispanoamérica, un mercado virgen aún de semejantes manipulaciones. (La manipulación, claro está, no consiste en agavillar a un puñado de autores, sino en que esos autores sean casi analfabetos y, en cambio, se presenten como si fueran Cavafis)».
El objetivo de tal campaña no sólo se contentó con la legitimización de una forma de escribir, sino que, para cumplir tal cometido, demonizó a la incertidumbre, implícita en toda exploración, tal si se tratara de un acto sacrílego, descalificándola de acuerdo con las ideas de ciertas teorías literarias tradicionales del siglo XX, las cuales resultaban inútiles para analizar las escrituras emergentes, en la medida en que respondían a otros presupuestos. Conforme el espacio de circulación para estas propuestas se fue reduciendo, pues, debido a las dificultades editoriales que debieron enfrentar, su ámbito de difusión fue menguando hasta convertir lo que una vez fue un «espacio alternativo», generado por el interés de cierto público lector, a un «circuito cerrado», más bien de carácter autofágico, esa escritura aún está presente. No todo es «tuitpoesía, poesía Instagram, poesía juvenil pop (Regueiro-Salgado, 2018), poesía adolescente (Taracido, 2015), poesía postadolescente (Bellón, 2017), poesía pop tardoadolescente (Rodríguez-Gaona) o selfi-poesía instagramática que “no escribe sino eslóganes” (Rogelio López Cuenca). Es verdad, en lo que respecta a la poesía, el escenario, como señala Enrique Winter, ha cambiado tanto que hasta las películas comerciales y ganadoras de los Óscar tienen complejidades narrativas y de imágenes mayores que buena parte de la poesía actual.
Hace algunos años el poeta que sucumbía a la tormenta de los aplausos debía pensar que los imbéciles, que formaban la gran masa de los llamados entendidos, no se equivocaban nunca: sólo aclamaban lo inofensivo. Si, hace veinte o treinta años, se reunían las palabras, y sus respectivos significados, a veces destruyendo incluso la linealidad del lenguaje convencional para convertirlo en otro estereofónico, tal como podría haberlo planteado un gentleman-writer en la Inglaterra del siglo XVIII (Chartier, 1997: 14) , fue para responder a un propósito: cumplir con cada una de las distintas exigencias (y con cada una de las particularidades) que, en su momento, suscitaron tal hecho, aun sabiendo que apenas cuatro personas de la multitud, las cazarían al vuelo.
Tal vez esas cuatro personas de las que hablaba Pound, no serán conocidas por la multitud, pero, en la medida en que pertenecemos a una comunidad civil, y por ende, respondemos a una situación sociohistórica, el imperativo ético, se sobreentiende que, para el poeta, radica en que la forma elegida para atender cada una de las exigencias que originaron el poema como una posibilidad para «poner en práctica la contemporaneidad de la poesía (…) para actuar sobre y en las circunstancias sociales y culturales actuales, incluido el trabajo con las formas culturales y los materiales lingüísticos propios del presente» . Estoy hablando de la capacidad para modular una frecuencia aun cuando esta se tire abajo la normativa establecida de un determinado género.
- Sufrir. Sufrir, esperando vendrá.
Después de dos o tres décadas de letargo, durante las cuales, muy probablemente, los eslóganes de esa selfi-poesía instagramática hubieran podido adoptarse con el aspaviento de una norma canóniga, hoy en el Perú la escritura vive un momento realmente interesante, y esto no ocurre por el influjo de alguna confluencia astrológica, creo que esto hoy es posible gracias a la sincronía de ciertas editoriales independientes —y estoy pensando en el Álbum del Universo Bakterial, La Balanza, Personaje secundario, Intermezzo tropical, Máquina Purísima Parque vacío, Cepo de Nutria y, ¿por qué no? El Laboratorio— las cuales, de acuerdo con el credo y con las particularidades de cada uno de sus discursos, revaloraron la noción de propuesta sobre la del comercio de productos, generando un espacio que, en primer lugar, rompe con la noción de una militancia generacional posibilitando la existencia de otro intergeneracional cuyas dinámicas traen consigo todo un abanico de referencias.
Este espacio que se viene construyendo posibilita que un autor como Mirko Lauer, ya libre de la condena impuesta por Sologuren, pueda seguir desarrollando su sorprendente inventiva, mientras, simultáneamente, aparecen otras propuestas como las de María Belén Milla Altabás, Paula Bruce, Celeste Del Carpio Bramsen, Michael Prado, María Luz Castañeda, Jasmín Carmina, Fabiola del Mar, Diana Moncada, Ana Carolina Zegarra o Maritza Mejía y al mismo tiempo, otras, que estando consolidadas como «potencias», no dejan de reinventarse birlando así los amañamientos de la retórica exitista, y este aspecto implica tanto a Carlos López Degregori como a mi buen amigo Osvaldo Chanove, a Rafael Espinosa, a Victoria Guerrero, a Emilio Lafferranderie, a Teresa Cabrera, a Jorge Frisancho, a Roxana Crisólogo, a Diego Otero, a Humberto Polar e incluso a por todos los elementos que entran en juego en su propuesta en la realización de sus «montajes», que tanto bien le hacen tanto a la labor de investigación como a la poesía.

alguien diría: fiesta
Pensé en un segundo aspecto.
Me equivoqué, está directamente vinculado con el primero y diciendo esto, vuelvo a las editoriales, si, hasta hace no mucho, la tarea que correspondía a un editor era tan caótica que era susceptible de ser confundida con la que corresponde a la labor, por cierto, muy sacrificada y encomiable, de los impresores, hoy el editor ha vuelto al ruedo ejerciendo un aspecto que hizo fruncir el entrecejo, a muchos autores, poco habituados a esta dinámica: la curadoría. Con ella la crítica —sobre la que tanto reclamamos—se atrevió a ensuciarse la botas, dejar el escritorio y hurgar —junto al autor en las posibilidades inmersas dentro de ese lodazal que constituye en sí el embrión de una propuesta germinal.
Hoy la crítica no sólo se «escribe», se discute, puntualiza y argumenta, y los resultados saltan a la vista.
Con todo ello la figura de los poetas padrotes» se ha diluido.
No existe más un «poeta más importante del Perú», y por ende tampoco sus epígonos en un país que, apenas existe —pues las autoridades parecen obsedidas en querer derrumbarlo. Parece que por fin comprendimos que el éxito de una obra está más allá del lector y está en su capacidad de ser, de existir, de experimentar sin otro fin que la propia capacidad para estar en el mundo.
Después de dos o tres décadas de letargo, durante las cuales, muy probablemente, los eslóganes de esa selfi-poesía instagramática hubieran podido adoptarse con el aspaviento de una norma canóniga, hoy en el Perú la escritura vive un momento realmente interesante, y esto no ocurre por el influjo de alguna confluencia astrológica, creo que esto hoy es posible gracias a la sincronía de ciertas editoriales independientes —y estoy pensando en el Álbum del Universo Bakterial, La Balanza, Intermezzo tropical, Máquina Purísima Parque vacío, Cepo de Nutria y, ¿por qué no? El Laboratorio— las cuales, de acuerdo con el credo y con las particularidades de cada uno de sus discursos, revaloraron la noción de propuesta sobre la del comercio de productos, generando un espacio que, en primer lugar, rompe con la noción de una militancia generacional posibilitando la existencia de otro intergeneracional cuyas dinámicas traen consigo todo un abanico de referencias.
Este espacio que se viene construyendo posibilita que un autor como Mirko Lauer, ya libre de la condena impuesta por Sologuren, pueda seguir desarrollando su sorprendente capacidad inventiva, mientras, simultáneamente, aparecen otras propuestas como las de María Belén Milla Altabás, Paula Bruce, Celeste Del Carpio Bramsen, Michael Prado, María Luz Castañeda, Jasmín Carmina, Fabiola del Mar o Maritza Mejía y al mismo tiempo, aquellas, que estando consolidadas como «potencias», se mantienen vigentes sin dejar de reinventarse birlando así los amañamientos de la retórica exitista, y este aspecto implica tanto a Carlos López Degregori como a mi buen amigo Osvaldo Chanove, a Rafael Espinosa, a Victoria Guerrero, a Emilio Lafferranderie, a Teresa Cabrera, a Jorge Frisancho, a Roxana Crisólogo, a Diego Otero, a Humberto Polar e incluso a alguien, quien siendo unos años más joven que los citados como Santiago Vera por todos los elementos que entran en juego en su propuesta en la realización de sus «montajes», que tanto bien le hacen tanto a la labor de investigación como a la poesía.
Pensé en un segundo aspecto. Me equivoqué, está directamente vinculado con el primero y diciendo esto, vuelvo a las editoriales, si, hasta hace no mucho, la tarea que correspondía a un editor era tan caótica que era susceptible de verse confundida con la que corresponde a la labor, por cierto, muy sacrificada y encomiable, de los impresores, hoy el editor ha vuelto al ruedo ejerciendo un aspecto que hizo fruncir el entrecejo, a muchos autores, poco habituados a esta dinámica: la curadoría. Con ella la crítica —sobre la que tanto reclamamos—se atrevió a ensuciarse la botas, dejar el escritorio y hurgar —junto al autor en las posibilidades inmersas dentro de ese lodazal que constituye en sí el embrión de una propuesta germinal. Hoy la crítica no sólo se «escribe», se discute, puntualiza y argumenta, y los resultados saltan a la vista.

el laboratorio en bolivia, feria de libro de estudiantes
Con todo ello la figura de los «poetas padrotes» se ha diluido. No existe más el «poeta más importante», y por ende tampoco sus epígonos en un país que, apenas existe —pues las autoridades parecen obsedidas en querer derrumbarlo.
Parece que por fin se comprendió que el éxito de una obra está más allá del lector y está en su capacidad de ser, de existir, de experimentar sin otro fin que la propia capacidad para estar en el mundo.
Tengo pocas dudas sobre esto que afirmo. Si bien en algún momento, como el poeta que dejo de ser «me fui del Perú» en sus más espeluznantes momentos de letargo —la única crisis que puede haber en la poesía que es la ausencia de la misma— hoy puedo mirar lo que pasa con la perspectiva suficiente para darme cuenta de lo que está pasando. Cuando no estoy afuera, estoy abajo, bien abajo, en el lodazal. Y si bien mi camino va por otros lados (pero esa es otra historia) creo que, tan complacidos como nerviosos, podríamos empujarnos un vaso (medio lleno) celebrando lo que van, y vamos conquistando porque como ustedes saben, el artículo tendría que cerrar con la frase «hay hermanos, muchísimo qué hacer». Aunque, yo piense inmediatamente en otra; «trabajar cansa». Y vaya cómo. Vamos a ver cuánto es posible. Hasta que duela
I
Publicado: hace 10 horas
Después de años de letargo en los que la crisis de la poesía peruana tal vez fue la ausencia de crisis, hoy con renovado brío, parece recuperar su intensidad y altura.
Escrito por
Maurizio Medo
DILEMAS MÉDICOS