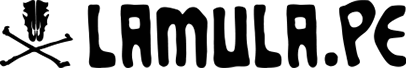Hoy, tanto los europeos como los latinoamericanos, víctimas de un neoprovincialismo, parecen haber olvidado cómo, a través del tiempo, la mezcla de culturas fue la única revolución capaz de transformar el paisaje social generando nuevas identidades y formas de vida.
«El hombre que vino del mar» es un texto que, escrito desde otra órbita, busca revalorar los aportes de los migrantes en la conformación de la ansiada «cultura propia» en la figura de Onorio Ferrero, mi abuelo.
- EP1: EL FANTASMA DE EMMA
La frase debió ser: It's one small step for [a] man, one giant leap for mankind, pero, en el momento en el que Ferrero se detuvo ante el umbral de la que sería su futura morada, Neil Alden Armstrong apenas se había graduado en ingeniería aeronáutica en la Universidad Purdue.
Quizá Armstrong alguna vez pensó que solamente la luna era capaz de refulgir con ese tenue resplandor por encima del inagotable entramado de colores de la superficie del planeta de abajo, no en que sería el protagonista del primer alunizaje. Ferrero sabía muy bien que su país era apenas una remota aldea perdida en medio de la vastedad del globo terráqueo, y si bien, y ya desde los albores del Renacimiento, su apellido ya aparecía vinculado a la aristocracia piamontesa, ahora él estaba dispuesto a erogar su propia historia con todas sus mitologías y recalar en un presente que parecía bien dispuesto a revelársele.
Pensó en todos a quienes había debido dejar atrás al momento de sustituir el destino de Ulises por el de Abraham y, de pronto, como si el fantasma de Emma Dyke le hubiera presagiado un hecho inimaginable, experimentó una súbita sensación de pesar por quienes no tenían patria, pensando que quizá, con el transcurrir del tiempo, él corría el riesgo de convertirse en uno de ellos.
De ese repentino estremecimiento empezó a brotar no una esperanza, se trataba más bien de una especie de asombro ante el tempestuoso vértigo que significaba el hecho de estar ahí, aun cuando sus antiguas y proverbiales certezas se hubiesen reducido al eco de una sola pregunta a la que ningún hombre podría responder en una vida. Pese a esa amenguada conciencia, conforme arreciaba la vergüenza ante su propio desamparo, consiguió recordar cierto momento en el que se vio sorprendido por un estupor similar. Fue cerca de Cavoretto. Ya había estallado la guerra y escuchó que, desde la otra vera del Po, alguien lo llamó: «¡Ferrero!». Presto respondió de inmediato con una señal, así lo habían acordado. Él era simplemente «Ferrero» y ya no el joven señor del castillo de Monferrato.
A diferencia de aquella vez, Ferrero no estaba solo. Aferrándose a ello es que fue capaz de recuperar del todo la cordura y anticiparse a las intempestivas urgencias de Lucía quien buscaba interpretar cada detalle de la realidad conforme intentaba traducirla al dialecto ligur, su lengua. Mientras Luigi y Giuliana, sus hijos, parecían perderse en medio de la bruma circundante.
Ferrero los observó con esa clarividencia que parecía provenir de lo infinito sin saber bien cómo detenerse y atender las distintas exigencias que surgían con lo más inmediato. Cuando descendieron del auto, antes de ponerse a pensar en cuál sería el significado real de los ruidos que parecían inquietar tanto a Lucía, los primeros baúles que mandó descargar del equipaje fueron aquellos atiborrados de libros quién sabe desde cuándo.
En uno de ellos podía reconocerse la inconfundible caligrafía de Emma Dyke y reunía todos los volúmenes escritos presuntamente en deva-vani. Ese fue el legado de Emma, su maestra; en otro, con el cual, contrariamente a lo que solía caracterizarlo — pues, a veces, daba la impresión que Ferrero carecía completamente de sentido práctico — exageró en los cuidados. En dicho baúl apenas podía leerse Ventimiglia. Fue lo que la familia pudo conservar de Emilio antes que zarpara a cobrar venganza contra el asesino de su hermano mayor, un tal Wan Guld, gobernador de Maracaibo.
A Ferrero nunca le importó que los leyéramos, no con el imperativo de una obligación. Debía tenerlos consigo con un solo propósito: que la historia exista. Así nosotros, quién sabe cuándo, descubriríamos que también formábamos parte de esa historia.
Por ello, muchos años después, cuando me detenía a observar los detalles de cuanto se encontraba a mi alrededor, descubría que, amén de las antigüedades que fueron rescatadas del castillo, lo único que había, y pese a las exigencias de Lucía, era miles y miles de libros desperdigados caóticamente por cada rincón de la casa.
- EP2: LO INESPERADO
En el año 2012, Neil Armstrong en un diálogo con el australiano Alex Malley, al compartir algunos detalles de lo que había significado su alunizaje, apenas meses antes de morir, se burló de las diversas teorías de conspiración que sostenían que la aventura del Apolo 11 había sido falsa afirmando que las 800,000 personas que formaron parte del equipo de la NASA no podrían haber guardado el secreto.
En Torino la parentela de Ferrero no cejaba en advertirle que el Perú era un desierto indócil el cual arreciaba como un impetuoso mar de arena naciente alrededor de un ojo de agua. Lo recordó mientras jugueteaba con las llaves de la casa justo cuando, algo turbado, creyó oír el eco de la risa de Emma quien solía burlarse de la candidez de esos inverosímiles relatos. Parecían cuentos inventados por Giovanni Aubrey Bezzi, los mismos que pasaron de generación en generación hasta llegar a nosotros.
En ellos Emma era presentada como una doncella de la casta brahmánica quien, alguna vez, como decían, fue secuestrada en la ciudad de Pune por Luigi, el hermano mayor de Giovanni, un coronel del Imperio colonial italiano.
Ferrero no quiso pensar más. La puerta de la casa se abrió perezosamente revocando su antigua posición de reposo. Estoy seguro que para él esa casa fue el primer espacio en el que encontró una verdadera posibilidad para construir sus recuerdos.
En ese preciso momento no imaginó que Giuliana desposaría al primogénito de un abnegado seljanin. Tampoco Blajo, el joven esposo, fue consciente de todo lo que representaba unir su vida a esa muchacha, quien prefería ignorar las cuitas urdidas a lo largo de la historia alrededor de su linaje.
El Perú fue el primer país en Sudamérica en recibir a los inmigrantes croatas. También la ruta elegida por los zíngaros apátridas. Blajo se sentía como uno de ellos, aunque, en realidad, Pétar, su padre, fue un campesino, yugoeslavo de nacimiento, a quien, de acuerdo con su origen, le hubiera correspondido el derecho de quedarse trabajando con tranquilidad las tierras. Fueron todo con lo que pudo soñar su mirada.
Es cierto que Blajo, en algún momento, reunió el coraje suficiente y se rebeló ante todo lo que, para él, pudo significar la figura de Pétar y, luego de graduarse como economista, inició sus estudios en la Facultad de Filosofía, en tanto dirigía su taller automotriz.
Los italianos, por lo general, relatan las fábulas que los croatas sólo recuerdan.
Digo esto pensando en los recuerdos que he podido conservar del carácter particular de sus migrantes. Frente a la elocuencia histriónica del italiano, el croata es, más bien, de pocas palabras.
Pese a la proximidad geográfica que hay entre estos países, y considerando incluso la innegable influencia de la cultura italiana sobre la croata, para hablar de ellos es imprescindible que uno se está refiriendo a dos formas muy particulares de «pensar el mundo». Sin duda uno encontrará historias compartidas —la «cuestión adriática» o la expulsión de italianos en Istria, son dos capítulos poco felices — pero no devinieron en una confrontación al estilo de los gibelinos y güelfos o, pensando en mis padres, como los Capuleto y los Montesco.
- EP 3: FICCIONES & CERTEZAS
Blajo y Giuliana vivían en la planta baja de la casa de los Ferrero, un lugar con abundantes significados simbólicos que, con el paso del tiempo, para mí representó el dilema de tener que elegir una cultura en la «relación del ‘nosotros’ con los ‘otros’» , la misma que, de manera involuntaria, se daba en el seno del hogar. Durante mucho tiempo para, nosotros, sus habitantes, el Perú fue solamente lo que estaba ocurriendo afuera.
Nunca supe con certeza si Blajo olvidó su lengua materna después de descubrir que el idioma croata constituía una ficción regional, si no lo aprendió como se debía o si adoptó el español como parte de su rebelión ante la égida paterna. Sabíamos que Pétar no escribía. Tal es así que, cuando llegó el momento en que debió estampar su rúbrica en la declaración jurada que se expedía a los recién llegados, tímidamente optó por dibujar un círculo pensando quizá en la versura del arado al final del surco antes de dar la vuelta. Estaba en una tierra nueva —pudo pensar— y eso había que representarlo.
Si bien Blajo, y pese a comprenderlo bastante bien, apenas farfullaba algunas frases en italiano, generalmente apremiado por alguna circunstancia, hablaba el español como si, en ese momento hubiera estado inventándolo. Se daba el lujo de embarrocarlo rescatando enfoscados arcaísmos pronunciándolos con una dicción tan precisa y sonora que, de sus labios, parecía resurgir parte de la impronta revelada durante el Siglo de Oro. Pese a ello Blajo jamás fue capaz de expresarse en peruano.
A su alrededor nosotros, los de casa, podíamos cuchichear con el habla vertiginosa que cimbra alrededor del Puciuriale. Aunque nadie lo había decidido así, la lengua de las querencias siempre fue el italiano.
Yo ignoraba que, en el momento en que elegí abrazar toda esa «telaraña de significados», no sólo quedaría ineluctablemente atrapado dentro de ella, si no que me estaba convirtiendo en un forastero .
- EP3: EL OTRO
El día en el que Ferrero llegó al Perú «el poeta era el cantor oficial de efemérides patrióticas o el bohemio que prostituía su inspiración, llamémosla así, enteramente banal y de almanaque, al alcance de los pilares de cantina, en una cualquiera de las numerosas y sórdidas trastiendas de pulpería» (Moro, 1957, p. 110) , pese a ello, la visión que entonces pude tener de la poesía, debido a los diálogos con Ferrero fue esencialmente stilnovista. Él creía que el romanticismo había arrasado con esa concepción trovadoresca, así como con el espíritu cavalcantiano que apenas Croce, su maestro, era capaz de evocar.
Crecí en Santa Beatriz, un barrio cuyo capital cultural resultaba tan particular que el vecindario en sí estaba determinado por la presencia viva de una clase creativa que no era precisamente aquella de carácter bohemio. Si bien el barrio se situaba en el extremo austral del Cercado de Lima y refulgía ante mí con el aura de una ínsula extraña, nunca fue un territorio de señoritos. Cruzando el puente, tal como nos advertían, se llegaba a La Victoria. Estaba ahí no más.
Pero entre quienes vivíamos en Santa Beatriz y los otros no hubo jamás un incordio que trascienda la euforia irracional de una contienda futbolística. Era un lugar tan diverso como parecía serlo el Perú. Por esa razón las advertencias de Blajo alertándonos sobre el peligro que podría representar ese Otro resultaban algo paradójicas, tanto que las habría comprendido mejor de haber aparecido como parte de un diálogo entre los Cartwright hablando sobre los planes de Sitting bull en un capítulo perdido de Bonanza.
En el experimento Homeles hotel traté de referirme brevemente a esta condición tomando como pretexto una fotografía de Martín Chambi en la cual Juan de la Cruz Sihuana aparece retratado junto a Víctor Mendívil.
Xiao Jeng (Kōbe, 1942- ), un entomólogo dedicado a la observación de las abejas melíferas, explica a un interlocutor que, en el hotel en el que se encuentran hospedados, hay un turista coreano, el resto era una turba escandalosa de huéspedes chinos. Por ende, y dada tal coyuntura, para Xiao Jeng ese coreano era el Otro. Era lo distinto, lo extraño, lo peligroso.
Mientras Xiao Jeng observaba con atención las características particulares de los personajes retratados por Chambi, preguntó: ¿quién es el otro acá?
La respuesta a la inquietud del entomólogo explicaba la situación del Otro en el Perú.
Después de interrogarse: ¿el que no está?, su interlocutor concluye:
entre dos peruanos la identidad del Otro está en el tercero, oculto en la ecuación nacional.
El Otro no aparecía: no podía representarse por sí mismo pues carecía de un discurso para lograrlo. No se trataba del Otro de la alteridad, era simplemente el «otro», quien «es próximo, tan cercano que no nos gusta confundirnos con él, demasiado próximo que en él está el peligro. Mediante estas distinciones es posible explicarse el racismo »
Desde esta perspectiva Baudrillard observa que «uno puede ser el otro del otro, sin que el otro sea el otro de uno. Yo puedo ser el otro para él, y él no ser el otro para mí» .
- EP4: UN TABLERO
El Perú dejó de ocurrir afuera la mañana en la que Blajo se decidió a instalar un tablero de basquetbol en el patio que daba a la puerta de la calle.
Si bien yo regresaba a casa después de haber entrenado un par de horas en el colegio, un día, dejé de estar junto a Hans aburriéndonos con el balón en lugar de enfrentarnos al desafío que ocultaba ese tablero. Aparecieron el Negro Brillo, Guille, el Perro Pérez León —quien jugaba en la selección peruana de baloncesto—, Carlos y Javier Menacho, Jean Pierre Ureta, Borrador, Rosita —quien con el tiempo pasó a llamarse Rose, mucho antes de tener a su primera novia— Henry, Samuel —que venía sólo para ver jugar a los chicos—, Coco y Pepe Avellaneda….
Dada la estrechez del espacio todos nos contentábamos organizando sendos torneos de uno contra uno —canasta gana los cuales podían extenderse durante horas.
En el transcurso de esas jornadas aprendí a hablar, no como Blajo, sino más bien en peruano, y el peruano se convirtió en mi segunda lengua.
Quienes jugábamos éramos muy diferentes y, entre nosotros, nadie se parecía a ninguno, pero, todos juntos, éramos el barrio.
En tanto nunca conseguí formarme una imagen de ese Otro sobre el cual Blajo seguía advirtiéndonos. Para mí su sola presencia, más que constituir un peligro ante el cual debía estar alerta, y más si consideramos mi falta de arraigo con respecto al unívoco concepto de lo nacional, comenzó a representar una esperanza: la del diálogo.
El Perú que encontró Ferrero se desarrollaba bajo la sombra de una suerte de xenelasia criolla, muy bien asolapada. Por ello los migrados, y esto pasó también con el resto de sus familias, pasamos a formar parte de una comunidad (im)política pues, tal como señala Paula Massano, debido a la interpretación que se hace del discurso del colonialismo, el cual es tratado como una ficción política, lo que, en realidad se encubre, es la verdad histórica ligando al individuo a una identidad artificial: la del mestizo.
Frente a ello no importaba mucho el origen de un migrado.
No fue mi caso.
Fui educado en una cultura que se planteaba desde una relación asimétrica con respecto al lugar de origen, como alguien «que no es» pero que, al mismo tiempo, responde potencialmente a distintas identidades. Podría decir que crecí como un concepto, en este caso, el de «un foráneo nacido en el Perú».
En las tardes de baloncesto —hoy sé muy bien que pudo tratarse de cualquier otro deporte—descubrí que los peruanos no me veían como a un paisano más. Era natural. Amén de preguntarme constantemente «¿y cómo se dice! @#$%^ en italiano?», ellos cantaban El Plebeyo en tanto me emocionaba con la lírica de Fischia il vento; leían Condorito mientras Lucía me traía el último número para completar mi colección de Il Corriere dei Piccoli; bebían pisco cuando a mí el pelinkovac ya me había curtido.
Algo parecido me ocurría con los pocos italianos de la colonia quienes no terminaron de comprender del todo mi franqueza ni mi intensa emocionalidad, mi aversión por los modales establecidos para los distintos protocolos, ni la fascinación que experimentaba ante el sonido de la tamburitza o al oír los cantos de los guslari.
Para ellos yo era simplemente un cigano y no por lo que pudiera haber en mí de balcánico. Si se inventaban esta condición y la expresaban con un acento tan peyorativo era debido a mi procedencia: era el nieto de un partisano.
De ahí mi gratitud para con la gente del barrio. Lo que experimenté cuando nos juntábamos en el patio, que constituía el escenario de esos improvisados torneos de básquet, fue la utopía de un nosotros junto a los peruanos.
- EP5: SIGILO
Armstrong nunca se sintió cómodo con la fama que traía consigo el hecho de haber sido, en julio de 1969, la primera persona en pisar la Luna. Tenía 38 años y dos inviernos después se retiró de la NASA para dar clases de ingeniería espacial en la Universidad de Cincinnati para mudarse a una granja. Si bien Ferrero, quien tenía la misma edad que Armstrong en el momento en el que llegó al Perú, nunca imaginó que en ese país encontraría su manera de estar en el mundo, sintió que su trabajo encubierto como amministratore dell'ospedale, pues, en realidad, desarrollaba labores de inteligencia para el Comando Partisano del Norte, formaba parte de una vida anterior.
Por primera vez en Lima pudo desempeñarse en el ámbito en el que fue formado por su Maestro Benedetto Croce teniendo como condiscípulos a Carlo Carretto y Giuseppe Tucci.
Desde 1952 Ferrero enseñó en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la misma institución en la que estudiaron Blajo y Giuliana, llegando a ser profesor Emérito.
Si bien a fines de los años setenta fue reconocido como Commendatore del Governo italiano y recibió la Stella D' Italia por sus aportes a la cultura peruana, siempre se mantuvo muy al margen de las actividades de la colonia.
La mayor parte de los italianos que migraron al Perú era oriunda de los puertos de la región costera de la Liguria (pienso en pueblos como Santa Margherita, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante) y su trabajo tenía como tierra al mar, en «la colonia italiana había miembros del Fascia Italiano (…) Este Fascio contó tempranamente con órganos de expresión los cuales cumplían una función propagandística, como Italia Nuova (…) El propósito de este semanario era «sembrar la ideología fascista y en hacerla fructificar entre los miembros de la colonia italiana difundiendo los postulados básicos del fascismo» (López Soria,1981) .
Estando el Fascia Italiano de por medio, Ferrero intuía un peligro.
Los migrados europeos, y esta situación se hacía más evidente si pensamos en aquellos que alcanzaron la prosperidad merced a la industria y el comercio, no eran del todo conscientes que, fuera del ámbito de sus colonias, apenas representaban a una minoría en la dinámica del país que los había acogido, y si sucedía esto era tal vez por el poder de sus economías. No fue el caso de Ferrero.
En lo que respecta a la familia de Pétar, si bien él fue un «socio muy colaborador de la Sociedad Salva de la Beneficencia, de Lima », cada quien se ocupaba de sus propios asuntos, temerosos por el fervor nacionalista originado por el reformismo velasquista.
- EP 6: MÁS QUE TODOS LOS DEMÁS
Dejé la ciudad de Lima hace 22 años, aunque Lima se convirtió en un recuerdo el mismo día en el que dejé Santa Beatriz poco años después de la muerte de Blajo.
Neil Armstrong falleció en Cincinnati, Ohio, el 25 de agosto de 2012 a los 82 años de edad. Su muerte se debió a complicaciones derivadas de una cirugía cardíaca. Ferrero partió antes que Armstrong, una tarde de agosto de 1989. Parte de mi generación creció leyendo su traducción del Tao Te Ching de Lao Tzu del idioma chino al español.
Hoy vivo en Arequipa, un lugar que, de acuerdo a cómo pensábamos el país en Santa Beatriz, está enclavado en las orillas del Perú profundo.
Eventualmente, en las conversaciones con Ludy, cuando comento algo sobre la idea del Otro, ella me advierte: «te obsesiona, ¿no?».
Puede que sea así.
Si bien «los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor va desapareciendo» , siempre sentí una extraña fascinación por lo que se me pudiera revelar a través de la diferencia, un aspecto que incluso podría evidenciarse en mis lecturas e investigaciones sobre escritura contemporánea como también en algunos tramos de mi propia creación.
Si alguna vez fui capaz de vislumbrar la aureola del Otro y acogerlo —esa era mi única preocupación —no fue a merced a las reiterativas advertencias de Blajo.
Ocurrió a través de una frase de Dostoievski en la novela Los hermanos Karamazov: «Cada uno de nosotros es responsable ante todos por todo y yo más que todos los demás».
Después de haber sido eximido de toda responsabilidad en las diversas monsergas de Blajo en las cuales, ineludiblemente, el Otro constituía el peligro, con Dostoievski y su ansiedad rusa, por primera vez me vi implicado sin escudarme más en la metafísica exotópica de mi condición liminar.
Yo también era responsable, y no sólo «...yo más que todos».
No pensaba sólo en mis camaradas de ese entonces, también en la historia y, con ella, en todos y cada uno de los peligros a los que mis abuelos debieron enfrentar en sus travesías para llegar «hasta aquí».
Con la idea planteada por Dostoievski pude intuir por qué en la casa de los Ferrero la lengua de las querencias siempre fue el italiano. No se trataba de subrayar la diferencia con respecto a los demás ni excluir a nadie y si, a la larga, se convirtió en la forma con la cual pude comprender el mundo, se dio así porque a través de esta elección, queriéndolo o no, estábamos restaurando la dignidad de cada una de las experiencias vividas por los Ferrero. No sólo al dejar Italia, también se redimía el momento en el que Onorio decidió desposar a Lucía, poco después renunciar al Marquesado; la imagen de la propia Lucía montando una bicicleta rumbo al mercado negro a procurarles algo de comida la mañana en la que siete bombarderos británicos atacaron la planta Fiat Mirafiori, cerca de casa; aquel otro en el que él fue tomado prisionero por la Gestapo y estuvo a punto de ser fusilado.
Hoy, mientras distintas formas de neofascismo parecen fascinar a las nuevas generaciones, tal vez como una transgresión frente a «el Sistema», yo sigo reivindicando cada uno de los detalles que implican mi origen.
Si bien, en los años de la Guerra Fría, la Resistencia fue mayormente olvidada o se convirtió en una especie de secreto vergonzante, mencionado en voz baja después de ser cautelosamente extirpado de los libros de historia, y aunque hoy todo sea banalizable a tal punto que el valor de un gentilicio vale menos que una dirección IP, para mí, aunque sea más conveniente aceptar una legítima condición —la de peruano, la de croata o la de italiano, pues todas me corresponden— haya preferido hablar reconociéndome como un proveniente. De no hacerlo así estaría borrando de la Historia de cada uno de los momentos vividos por Ferrero considerándolos solamente en su conjunto, como parte de las vicisitudes propias de un arribaje.
Sé bien que «la historiografía de los últimos cincuenta años abundó sobre la pretendida “objetividad” del conocimiento histórico, colocando a los historiadores como si fueran científicos de bata blanca dentro de un laboratorio, y las fuentes documentales [como] elementos químicos que combinados producen un único y exclusivo resultado» Por ende, tal objetividad no tomará en cuenta ningún episodio de esta narrativa, no, a menos que se registre. De ahí que, en la reseña biográfica que aparece en la edición española de Tren Europa, se consigne simbólicamente como lugar de origen daleko (y que, en alguna entrevista, debido a la impertinente obstinación de mi interlocutora, quien parecía empecinada en recalcar mi condición de «alguien que no es», con respecto a la peruanidad, haya terminado declarando a destajo «soy un viejo genovés»)
A Ferrero parecía no importarle si leíamos o no los libros que llegaron en esos antiguos baúles, pero no fue capaz de ocultar su emoción cuando descubrió que venía leyendo con avidez cada uno de esos enigmáticos volúmenes.
Después de leerlos descubrí que, al hacerlo así, no sólo me estaba convirtiendo en alguien que formaba parte de la historia de Emma Dyke, de Giovanni Aubrey Bezzi, de Emilio Di Ventimiglia o de Giovanni Maria Mastai Ferretti, también era su memoria viva.
En ese entonces no sabía que el Otro era yo.